Fernando Montenegro
Durante un tiempo la Crítica acompaña a la Obra, luego la Crítica se desvanece y son los Lectores quienes la acompañan
—Bolaño
En algo estoy de acuerdo con Will H. Corral: la crítica literaria dejó de hablar de literatura y ahora habla sólo de sí misma. Y, más aún, la literatura se hizo subsidiaria de la teoría literaria. Dime qué teoría usas y te diré quién eres. La larga noche del posestructuralismo, continúa el guayaquileño, parece haberle dado muerte a ese discreto y gris personaje, extraído posiblemente de una novela de Kafka o de una película de Kaurismäki, que conocimos como el crítico de arte. Paz en su tumba.
En un texto reciente sobre Christopher Domínguez Michael — el último de los mohicanos —, Antonio Nájera sugiere que el mexicano pertenece a una estirpe extinta de seres humanos de la cual se pueden detectar sus orígenes a mediados del siglo XVIII en plena ebullición de la ilustración. Es, además, hijo de los periódicos. Desde entonces, su condición de parásito lo ha llevado a transitar las rutas más denostadas del arte en donde casi siempre aparece como escritor impotente, como artista fracasado, como músico sin oído ni talento. Su trabajo es, en otras palabras, superfluo a lado de las obras que comenta. Y es peor: ¿a quién le importa, se pregunta Terry Eagleton, lo que tenga que decir un individuo sobre una serie de personajes que nunca pisaron la tierra? Porque, a la larga, esto es lo que hace un crítico al hablar de Madame Bovary, de Spiderman o de una obra de Malayerba.
La muerte de la crítica es una idea que el propio Eagleton ha utilizado para comprender cuál es el lugar que ocupamos en el mundo quienes nos dedicamos a este sucio trabajo. Cuál es su utilidad, si es que alguna vez la tuvo, o si se trata de un trabajo completamente gratuito, inútil, pasado de moda, como podrían ser los vendedores de periódicos o los sastres. Quizá lo más digno sería, si ese es el caso, dejarnos morir, caminar de la mano, todos los críticos de la tierra, hacia la extinción total y afrontar la última noche leyendo borrachos a César Dávila Andrade frente al abismo. Esa es una buena posibilidad y sería una muerte, dentro de todo, digna y memorable. El caso —lo raro— es que algunos seguimos escribiendo sobre el trabajo que hacen otros, seguimos parasitando, impenitentes. A veces, la necesidad es personal. Lo confieso. Eso vine a hacer aquí.
En mi caso, escribo crítica para acordarme de lo que he leído o visto. No publico todo lo que escribo, pero —y esto lo aprendí de un pana— escribo siempre mis notitas y esos textos inconexos reposan oscuramente en mis carpetas de Google Drive. Casi siempre desordenados. Quizá la crítica se haya convertido en un trabajo más o menos personal y secreto, que de repente saca la cabeza a la superficie para respirar, pero que mayormente existe como una escritura privada e ininteligible, como esa que usan los programadores: una escritura que no se ve, que no se debe ver, y que, sin embargo, existe.
Vayamos por ahí. Alguna vez Oscar Wilde dijo que la crítica es una forma de la autobiografía. La forma más radical de la autobiografía. Creo que esa es la cita exacta. Ricardo Piglia la repitió varias veces, sobre todo en sus Diarios de Emilio Renzi, donde aprendemos que, en efecto, su labor como crítico anticipó su literatura. Esta es una historia ya conocida. Demasiado conocida. La crítica les ha servido a los escritores como laboratorio, como campo de entrenamiento, como conscripción. Pienso en Darío escribiendo esas crónicas apresuradas en La Nación o en Clarice Lispector escribiendo en revistas para amas de casa. Una reseña sobre Edgar Allan Poe, otra sobre utensilios de belleza femenina. No importa. Es allí donde encontraron su estilo, porque el estilo es algo que se encuentra, sin que se lo busque. (Mentira, esa frase es completamente falsa, pero parece cierta.). En todo caso, la crítica, es lo que les ayudó a construir un lenguaje peculiar. Y un lenguaje público, sin embargo. Esta es la cuestión.
Si es verdad que la crítica habla ya sólo de sí misma, me parece que estamos llegando a un lugar interesante, a un lugar de posibilidades, porque es justamente esa ininteligibilidad, ese oscurantismo, lo que abre una rendija de aire fresco que intermedia entre el crítico y la obra. ¿Pero es ese un lugar de intimidad radical? ¿Son las obras que vemos simplemente un modo de —para citar a Sócrates y a Paulo Coehlo—, conocernos a nosotros mismos? ¿Es este el ámbito del arte en el mundo de los algoritmos?
Cuando Lukacs escribió sus maravillosas reflexiones sobre el realismo, descubrió de manera deslumbrante y casi milagrosa, que el problema fundamental de la literatura es el conflicto entre lo público y lo privado, es decir, entre el mundo interior y cualquier cosa que queramos mostrar en sociedad. La novela en la que está pensando el húngaro es La educación sentimental. Este es el predicamento en el que se encuentra constantemente Frédéric, el personaje. ¿Cómo conciliar mis ilusiones más íntimas e inconfesables con mi ser social? ¿Es siquiera posible hacerlo? La novela sugiere que la educación sentimental no es la resolución de este conflicto típicamente moderno (lo privado/lo público), sino la evidencia de que entendemos el mundo a través de nuestras lecturas y que esas lecturas nos afectan con gravedad. Esa es la lección.
También las películas que vemos, la música que escuchamos, la comida. En realidad, uno podría aprender más de una persona si de pronto, por accidente, se vieran reveladas sus playlists en Spotify (bueno sí, a veces las compartimos adrede). En un momento glorioso de la serie The Wire, McNulty, el detective que anda persiguiendo a unos narcos duros de Baltimore, entra al cuarto del jefe operativo del cartel. Allí, en lugar de encontrar cientos de kilos de cocaína o una AK-47, encuentra una biblioteca muy bien organizada sobre la cabecera de su cama. Sobresalen dos libros: La riqueza de las naciones y un tomo pesado con los comentarios de Jefferson. El mensaje es claro: los narcos buscan, más que nadie, el sueño americano.
Entonces, ¿qué lee Trump? ¿Lee también a Jefferson? ¿Lee, como Daniel Noboa, la saga Game of Thrones? El punto es que por más que insistamos en la dimensión privada e intransferible de lo que desde finales del siglo XVIII se empezó a conocer como la experiencia estética, la verdad es que la obra siempre ocurre en una escisión entre lo privado y lo público. A esto llamó Gadamer fusión de horizontes y, a veces, Derrida se refirió a la significancia (aunque no son lo mismo, para nada). Entendemos mejor a Frédéric, el héroe de La educación sentimental, a través de los escritores que leía apasionado bajo los tilos, de los pintores que admiraba, la música que iba a escuchar en los cabarets parisinos del diecinueve. Vamos: se conocía mejor a él, pero no como hubiera querido Paulo Coelho.
De allí que, frente a la opacidad que ha notado, correctamente, Will H. Corral, vale concluir que si la crítica es capaz de hablar solo de ella misma, es porque la experiencia pública del arte está en una crisis sin precedentes. Siempre que escuchamos a alguien hablar solo de sí mismo, quizá diría Cesaire, es porque estamos al frente de un sujeto decadente. Frente a algo que está a punto de desaparecer. De allí que, pese a que el diagnóstico de Corral parece adecuado, me parece también que la crítica ha ido perdiendo una dimensión pública sobre la que vale la pena hablar y, sobre todo, que vale la pena ejercer. Eagleton sostiene, de hecho, que la crítica es un servicio público, similar al que puede ofrecer el sistema de alcantarillado de una ciudad o los bomberos. Un servicio modesto, por supuesto, pero absolutamente necesario para recordar por qué leemos.

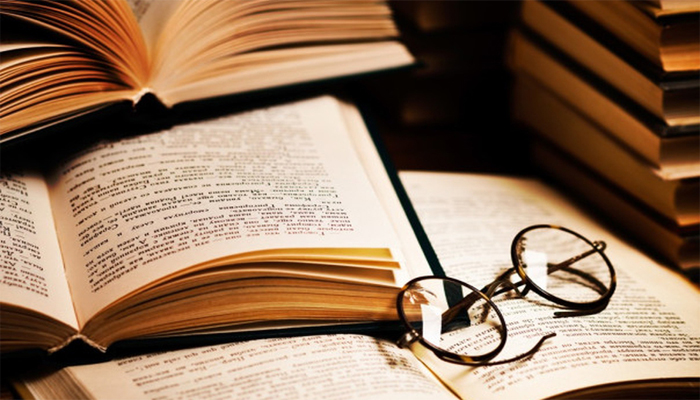





Comentarios por Observatorio