Darashea Toala Vera
El cuerpo como materia viva es un receptáculo de saberes —compuesto por experiencias cognitivas, perceptivas, emocionales, relacionales, no ordinarias, educativas y religiosas— que no solo los contiene, sino que los procesa y los devuelve. El cuerpo como materia viva de existencia puede ser visto y entendido a partir de una cartografía de nuestros tránsitos, que hemos fabricado en coexistencia con el mundo. Pero en el ámbito de la crítica académica, ese cuerpo como materia viva se ve reducido y regulado por parámetros, reglas y un extenso manual que prescribe los modos de producir conocimiento. Un conocimiento que suele volverse inaccesible debido a la diversidad de nuestras trayectorias como seres heterogéneos.
A partir de esto, me pregunto cómo se construye el cuerpo crítico colectivo de la academia. Pienso que este cuerpo se forma en relación con otros cuerpos críticos que, en conjunto, producen, mantienen y transforman lo que entendemos como crítica académica. Son cuerpos humanos moldeados para aprender modos de leer, escribir y argumentar. Cuerpos que se disciplinan para adquirir legitimidad, sonar objetivos y domesticar sus afectos. Sin embargo, esos afectos se vuelven contradictorios, capaces de sostener la norma y, al mismo tiempo, cuestionarla, reforzarla o abrir grietas que permitan su desmontaje. Esos cuerpos se despliegan en el espacio académico —físico, discursivo y social—, lo ocupan, lo tensionan y lo convierten en un territorio otro. Se configuran en y por relaciones de poder.
En su dimensión individual, me imagino al crítico como un cuerpo hecho de retazos de saberes, lenguajes y tradiciones, un monstruo de Frankenstein que busca incansablemente coser conocimientos para hablar con autoridad, justificar sus respuestas y comprender lo que observa, pero también —como la criatura— calmar su ansiedad de reconocimiento y su miedo a no pertenecer. En el campo de las artes y humanidades, y esto puede resonar en otras áreas, este ser asume el rol de quien valida ciertos discursos y silencia otros, ejerciendo así un poder para regular y controlar narrativas institucionales. En la academia suele coincidir con la figura del docente, quien explica teorías, marcos críticos y criterios; enseña cómo interpretar, clasificar y valorar; decide qué se lee, cómo se lee y qué es considerado relevante; y evalúa la apropiación y la comprensión de los contenidos. En definitiva, un poder formador.
Una de las formas más claras de ejercer ese poder formador es la escucha. No obstante, el crítico —en particular el docente— muchas veces no sabe escuchar realmente a sus interlocutores —colegas, estudiantes—. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué formación, qué disciplina, qué deseo de mantener el control limitan esa posibilidad? No se trata solo de oírlos hablar, sino de atender sus perspectivas y aproximaciones singulares, permitiendo que esas miradas cuestionen y reorienten sus propias referencias. A menudo, más bien escucha para dirigir, reconducir o encajar sus propuestas en formas conocidas. Tal vez porque quiere que aprendan del mismo modo en que él mismo fue compuesto, reproduciendo la estructura que lo formó. Un control que busca protegerlos del error, que evita desviaciones, pero que también asfixia otras posibilidades. Quizás le resulta incómodo o amenazante escuchar algo que desordena sus certezas, o porque no reconoce la heterogeneidad que existe en la academia y en quienes la habitan.
Con esto habría que preguntarse qué otras formas de crítica serían posibles, cómo imaginar un cuerpo crítico menos disciplinado, capaz de sostener la incomodidad de lo diverso sin apresurarse a nombrarla, qué sucedería si escuchar no fuera solo método, sino gesto ético, disposición afectiva o práctica compartida. Soñar esa crítica implicaría atender con cuidado la voz del otro, asumir la responsabilidad de no imponer sentido de inmediato ni sofocar las diferencias, de permitir más pausas y silencio para el aprendizaje. Una crítica que se parece más a la hospitalidad que al juicio, más a un territorio compartido que a un tribunal. Escuchar sin anticipar la corrección, sin traducir el error. Significa permitir que la experiencia del otro afecte su propio saber y su modo de enseñar.
De esta manera, invertimos la disciplina y la autoridad hacia una forma de crítica que, al reconocer cómo fue construida, permita que otros también puedan construirse a su manera, sin replicar más monstruos de Frankenstein, formados para encajar y luego condenados a reprochar a su creador: «¡Detestado creador! ¿Por qué creaste un monstruo tan terrible que incluso tú tuviste que apartarte de mí con repugnancia? Dios, en su misericordia, hizo al hombre hermoso y atractivo a su propia imagen, pero mi cuerpo es una repulsiva imitación del tuyo, más horrorosa cuanto mayor es su semejanza». El crítico —como docente— forma sujetos a su imagen y semejanza: pretende iluminar la oscuridad, pero solo proyecta las sombras de su propia imaginación y creación.
Ante esto, considero que el cuerpo como materia viva de la crítica académica podría liberarse de esos manuales y reglas que pretenden uniformar el saber, para reconocer la diversidad de nuestras trayectorias, sostener preguntas, acoger diferencias y tejer sentidos en común. De este modo, le damos la vuelta a esa herencia disciplinaria y nos reconocemos como seres en tránsito, cuerpos colectivos de materia viva que aceptan lo que son y cómo también quieren ser. Cuerpos compuestos de afectos, abiertos a la posibilidad de transformarse con otros, reivindicando su forma ensamblada como espacio donde la diferencia pueda habitarse sin miedo, y recordando que el monstruo no solo es lo rechazado, sino también la advertencia que señala lo que no queremos ser.
Bibliografía
Shelley, Mary. Frankenstein o el moderno Prometeo. España: Penguin Random House, 2023.

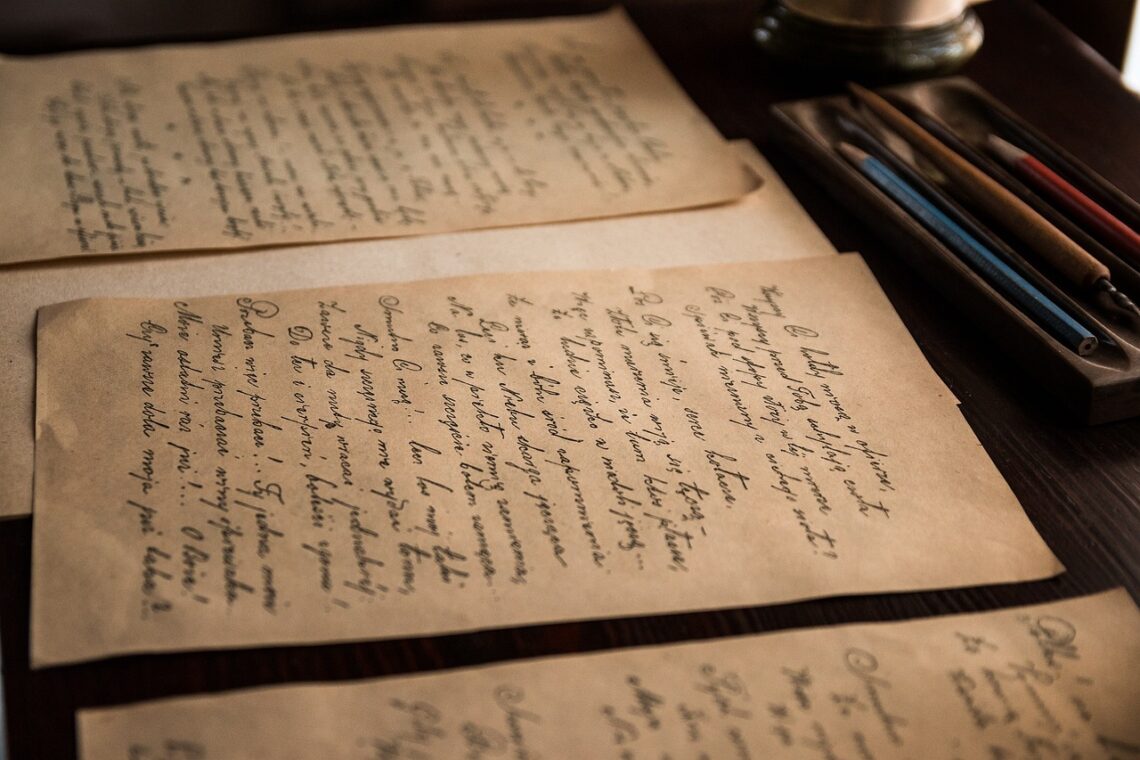





Comentarios por Observatorio