Ana María Crespo
1. Una ruta para la deriva sobre las aguas
La lluvia no cesa y con el paso de las horas, se anega la tierra y el mundo es devorado por las aguas, o al menos alcanza un estado de crisis. Después de todo se necesitan supervivientes que puedan narrar lo ocurrido y cuyo proyecto sea el de habitar las ruinas, el de ganarle un día más a la catástrofe. El núcleo del diluvio como relato escatológico se reformula y se expresa en el cine, la literatura y también puede ser rastreado en otras disciplinas artísticas. Para efectos de este trabajo comparativo, realizaré una selección un tanto azarosa que nos permitirá ilustrar cómo este método puede ajustarse al objeto de estudio. La película “Parasite”, dirigida por Bong Joon-ho, “The shape of the water”, de Guillermo del Toro, el videoclip, “Bagdad”, de Rosalía, la novela el Libro flotante, de Leonardo Valencia y Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez serán materia para esta lectura.
Para delinear una ruta de trabajo, partiré de lo planteado por Graciela Silvestri, en Las tierras desubicadas. Paisajes y culturas en la Sudamérica fluvial y me aproximaré a su pregunta sobre las formas de representación del mundo. Si bien este cuestionamiento surge por un trabajo en el campo de las artes iconográficas —la serpiente, el mito, su ritual y su representación a través de la línea serpentina—, en su despliegue, Silvestri grafica la manera de tejer relaciones entre el texto e imagen. En ese sentido, la autora indaga en el carácter universal de ciertas representaciones y en su capacidad de sobrevivir más allá del contexto en el que fueron producidas. Esta propuesta se complejiza mediante el diálogo con Aby Warbug y la introducción de la imagen tópica. Warbug condensa este concepto en el Pathosformel, que en términos de Silvestri consiste en una “fórmula en la que parece cancelarse la distancia entre la manifestación y la esencia, la expresión «exterior» y la totalidad” (2021,146). Silvestri retoma a Franco Moreti para desmenuzar el término fórmula e indagar en su significado, pues formel se entiende como pequeña forma, la cual tiene la capacidad de contener en su interior datos de forma simbólica. La forma, dirá Silvestri, es “una forma que ha aprendido a sobrevivir”. (2021, 146)
Identifico como la forma/imagen tópica que sobrevive a través del tiempo a la inundación. Como fenómeno, esta puede tener gradientes de afectación, puede cubrir todo el planeta, una ciudad, el barrio de una ciudad periférica, la habitación de una casa, o devastar con lentitud los espacios. Ahora bien, hay múltiples causas para que las aguas se eleven y se podría atribuir las siguientes: la ira de una deidad, una maldición, los efectos de la contaminación ambiental (el llamado calentamiento global que en unos territorios provoca la sequía y en otros la abundancia de lluvias, la elevación del nivel del mar), el ineficiente sistema de alcantarillado, una llave que se abre y nadie cierra, o llevado a una hipérbole, el llanto de una mujer. Así mismo, los efectos devastadores del agua se ciernen sobre toda la raza humana, sobre un pueblo o sobre una ciudad tropical. Pero no siempre el colapso que el agua provoca tiene un carácter negativo, pues puede crear un lugar donde los personajes que se encuentran sumergidos escapan de las convenciones que la realidad les impone. Además, otro factor a tomar en consideración para reconocer esta imagen tópica es la de cómo el agua puede tener una modalidad permanente o transitoria, y en el caso de que su presencia se prolongue en el tiempo, hay que considerar su capacidad para reescribir la geografía.
2. Rastrear el origen de las aguas, el origen de esta curiosidad por lo líquido
Elijo remontarme al relato bíblico —Atrahasis (1700 a.C.) es un poema cosmogónico más antiguo donde se narra un diluvio en el marco de un universo politeísta—, al capítulo siete del libro de génesis para ubicar el momento del gran diluvio. La imagen de las aguas cubriendo la faz de la tierra y elevando el arca con la familia de Noé y todas las especies de animales en parejas, es una muestra de lo que puede ocurrir cuando el creador decide que destruirá todo lo viviente. Hacer que las aguas inunden la superficie terrestre es un procedimiento para limpiar y para reservar la oportunidad de un nuevo inicio solo a los justos. En el siguiente fragmento se describe cómo se produce la catástrofe:
El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. (Reina Valera,1960, Génesis 7:11-12)
En este caso hay una voluntad divina que figura en el diluvio un camino para erradicar el mal de la tierra y un suceso que explica por qué las aguas crecen: llueve por cuarenta días y cuarenta noches. Analizar este texto nos permite extraer dos elementos que lo constituyen: las aguas que cubren la tierra y los supervivientes. Mi hipótesis indica que la inundación es un patrón narrativo que atraviesa el tiempo/espacio, pero que se reformula con algunas variaciones: niveles de afectación, causa, posibles efectos. En relación al diluvio bíblico, la inundación no es permanente, pues como se describe en el capítulo 7 del génesis, versículo 24, las aguas persisten en ese estado durante un periodo de ciento cincuenta días.
Por otra parte, es fundamental expresar que mi interés personal por rastrear historias en las que el agua sature las superficies y tenga la capacidad de rehacer el mundo o la realidad inmediata como se conoce, tiene su raíz en mi infancia por supuesto, no en una fantasía distópica. En el mundo subacuático que descubrí al sumergirme cada domingo de los primeros quince años de mi vida en una piscina. Y a los diecisiete, cuando pasé un año completo aprendiendo a remar sobre las aguas del estero de la ciudad en la que nací. Navegar el Estero Salado fue otra forma de entrar en contacto con las mareas, los remolinos, la putrefacción cuando las aguas volvían al mar. Además, vivir en Guayaquil, una ciudad a 4 metros sobre el nivel del mar, te predispone a pensar en el riesgo permanente de las inundaciones, porque edificar una urbe sobre los ramales de su estero y pensar que nunca se sumergirá es ingenuo. Entonces, la cuestión no es si el agua se eleva o no sobre las calles, y devora casas, parques, edificios, sino qué haremos para flotar y jugar a ser los primeros/últimos sobrevivientes.
Persigo las imágenes que son recurrentes en mi memoria y en mi universo onírico—de vez en cuando debo intentar salir de una habitación en la que el agua se eleva— y emprendo la búsqueda de correspondencias en los universos textuales y audiovisuales. Tomar el relato bíblico como punto cero para esta búsqueda, me dispara de inmediato a navegar sobre el lomo del Libro Flotante de Caytran Dölphin (2006) con el objetivo de hallar una representación de la imagen tópica de la inundación en la literatura contemporánea. En especial porque esta es una ficción que imagina una ciudad en la que también he sido personaje/persona. En esta novela el escritor ecuatoriano Leonardo Valencia nos ubica en una Guayaquil inundada tras la repentina elevación de las mares. El narrador describe cómo la ciudad se sumerge entre las aguas:
[…] la marea subió y siguió subiendo, subió sin anunciarse, subió sin escrúpulos ni compasión por lo que fue ahogando a su paso, a varios metros por encima del nivel del mar. Dos metros de agua acabaron con nuestra ciudad. (Valencia 2006, 25)
Quienes logran sobrevivir se resguardan en las zonas elevadas de la ciudad, el barrio Lomas de Urdesa se convierte en el territorio-isla en el que los llamados residentes intentarán instaurar un nuevo orden. Se autoconvoca un consejo para reorganizar lo que queda, se hacen inmersiones de exploración de las ruinas, se intenta volver a una pseudo normalidad. Por supuesto, una pregunta flota un tanto a la deriva y aunque es algo sobre lo cual los personajes no discuten, persiste la necesidad de entender por qué se elevaron las mareas, al menos para el lector. El narrador apresura una hipótesis, dice que la inundación pudo ser el resultado del choque de corrientes marinas reconocibles —la Humboldt y el Niño— o pudieron ser otras corrientes subterráneas, o el desplazamiento de la corteza tectónica que afectó la estabilidad de la tierra firme. Hay pues una aparente causa natural para este fenómeno. Por otro lado, hacia el final de la novela, se conoce que entre los residentes se ha empezado a llamar a la ciudad de una nueva forma que se acopla a la transformación que las aguas provocaron: Bahía de Guayaquil. La imagen tópica de la inundación es maleable y en El libro flotante de Caytran Dölphin encuentre un mecanismo para navegar entre las historias de sus personajes y los fragmentos de un libro que ha debido sumergirse.
Sin duda hay otros relatos en los que el agua se convierte en un elemento que configura las atmósferas. En Cien años de Soledad, de Gabriel García Márquez la lluvia se prolonga por cuatro años, once meses y dos días sobre Macondo, es decir por un tiempo superior al que duró el gran diluvio. Y, sin embargo, aquí no se trata de que las aguas terminen por elevarse hasta el cuello y exterminar a la gente del pueblo, sino de la manera en que las vidas de los habitantes son trastocadas por el exceso de lluvia que arruina las maquinarias, los muebles, las puertas y que obliga a los personajes a recluirse en sus casas, a esperar que escampe para morirse. En el siguiente fragmento se elabora una imagen que funciona para graficar cómo se percibe el ambiente en el pueblo tras la lluvia constante: “La atmósfera era tan húmeda que los peces hubieran podido entrar por las puertas y salir por las ventanas, navegando en el aire de los aposentos” (García Márquez 2007, 358). Nuevamente, el agua y su efecto devastador, junto a los supervivientes (malvivientes) son los elementos que en la novela de Márquez se presentan como una reescritura de la imagen tópica de la inundación.
3. Imágenes para sumergirse
Se puede perder la cuenta del número de films hollywoodenses que han retratado las calamidades que la inundación puede provocar, cientos de personas huyendo por las calles de Nueva York para evitar que las corrientes los arrastren. En el cine, las ciudades sumergidas, las catástrofes a gran escala no son de mi interés, me preocupa más bien leer imágenes en movimiento que me aproximen a espacios micro. En esa vía, la película surcoreana Parasite (2019) me resulta un objeto en donde se hace visible, otra cara de la inundación, motivo que persigo en este análisis.
En el film los Kim hacen malabares para subsistir con trabajos transitorios y mal pagados. Sin embargo, parasitar a una familia de burgueses les da la posibilidad de mejorar sus estatus. Esta película nos ofrece una secuencia en la que la imagen tópica de la inundación se expresa en toda su potencia en un espacio doméstico: el semisótano donde habitan los Kim. Las asimetrías sociales son evidentes en el efecto devastador que tienen las lluvias invernales en determinadas zonas de la ciudad, y en lo que se refiere a los Kim implica el colapso de su espacio, las aguas saturan todo, envases de plástico flotan por todas partes, mientras el padre intenta recuperar algunos objetos de valor. Las tomas en primer plano en las que la cámara se sumerge por el vaivén del agua multiplican la sensación de ahogamiento en el espectador. A continuación, un plano cenital que abre la toma al resto del barrio muestra cómo la inundación es un problema común que obliga a la gente de esta zona a salir de sus casas y pasar la noche en un refugio.
A pesar de que las imágenes tópicas de la inundación que he localizado se asocian a la devastación y al castigo divino, también puede haber un viraje hacia su opuesto y una habitación en la que el agua se acumula hasta llegar al tumbado puede tener un propósito vital, amatorio. En Shape of the water (2017), Eliza coloca unas prendas en el borde inferior de la puerta para hacer que el agua que ha empezado a correr desde la llave inunde el cuarto de baño.
La escena nos muestra una danza lenta entre el cuerpo de la mujer y el monstruo. Ahí, en esa inmersión deseada que no se prolongará por mucho tiempo ambos se alejan del mundo y juntos construyen un espacio fuera de la realidad, un lugar donde una mujer y una criatura acuática pueden fundirse en un abrazo. Otra vez los elementos constitutivos de esta imagen tópica se enuncian: la inundación, a pequeña escala en este caso, y los sobrevivientes que el agua acoge.
Ahora bien, también me gustaría explorar la idea de la inundación llevada a su extremo, pero no porque se trata del movimiento masivo de agua que se lleva todo a su paso, sino nuevamente, porque implica volver la mirada sobre lo mínimo. En Bagdad (Capítulo 7, liturgia, 2018), el videoclip de uno de los temas que componen el álbum El mal querer, de la cantante española Rosalía, ella interpreta a una mujer que trabaja en un burdel. Agobiada por unos conflictos que parecen ser de índole amoroso, se encierra en el baño y empieza a llorar. Su llanto no cesa, lágrima a lágrima el baño de mala muerte se va llenando de agua salobre. La mujer no se detiene, el agua continúa elevándose, llega cerca de su cuello y la obliga a luchar para seguir respirando.
La canción nos habla de su dolor: “en el infierno está atrapada” y sobre las oraciones mudas que eleva para escapar de ese estado. La inmersión por completo de su cuerpo en el agua es equivalente a travesar un umbral que la eleva hacia la divinidad. Somos testigo de la transformación: la mujer que vestía un atuendo rojo ajustado a sus caderas se convierte en una suerte de deidad cubierta de una túnica blanca. Las capas de su nuevo atuendo se mueven junto a sus manos que danzan bajo el agua. De igual modo, no se puede ignorar que la melodía base de este tema proviene de Cry me a river (2002), una canción interpretada por Justin Timberlake y que Rosalía traslada más allá de la alegoría, en su exceso, la vuelve carne. Una vez más la inundación y quien sobrevive aparecen en escena, alimentan la imagen tópica que, con insistencia, ha humedecido estas reflexiones.
Esta imagen que vuelve a manera de residuo y que puede ser rastreada en ficciones textuales o audiovisuales nos permite entender lo dúctil de la inundación como pathosformel. En su interior, la inundación como un símbolo que se reescribe guarda un propósito común, ya que el agua que se acumula sobre una ciudad, un pueblo, un barrio, una casa, o el baño de un bar, producirá un cambio tras su paso. Ya sea la aniquilación, la esperanza de volver a comenzar, el proyecto de habitar las ruinas, de navegarlas, de moverse para que el ocio no los devore, ya sea la conciencia de la fragilidad de ser un nadie, la configuración de un espacio para que los cuerpos se junten o el llanto como un catalizador para devenir otro, el agua tiene el poder de que esa materialidad que toca no vuelva a su estado inicial.
A través de este recorrido accidentado con el diluvio bíblico a manera de punto de arranque se ha puesto en movimiento una lectura que ubica a la inundación como una imagen tópica, una fórmula que emerge en distintos obras y contextos. Desde la destrucción global hasta la catástrofe íntima, el agua se impone como fuerza transformadora: cubre, arrasa, conmueve, reconfigura. A lo largo de este trayecto, el análisis ha revelado que, más allá de sus causas o dimensiones, la inundación conserva siempre un núcleo invariable: las aguas cubriendo un espacio y los supervivientes que salen a flote —precarios, transfigurados, desplazados— para habitar lo que queda.
5. Obras citadas
Silvestri, Graciela. 2021. Las tierras desubicadas. Paisajes y culturas en la Sudamérica fluvial. Argentina: EDUNER.
Del Toro, Guillermo. Shape of the water. Estados Unidos: Fox Seatchlight, 2017.
García, Gabriel. 2007. Cien años de soledad. Colombia: Grupo Editorial Norma.
Joon-ho, Bong. Parasite. Corea del Sur: Barunson E A, 2019.
Rosalía. 2018. Bagdad. Estados Unidos: Sony Music, 2018
Valencia, Leonardo. 2006. El libro flotante de Caytran Dölphin. Quito: Paradiso Editores.

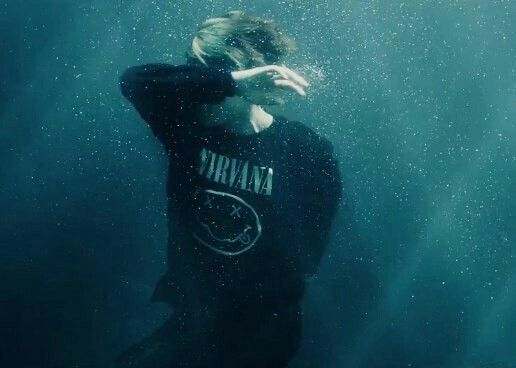





Comentarios por Observatorio